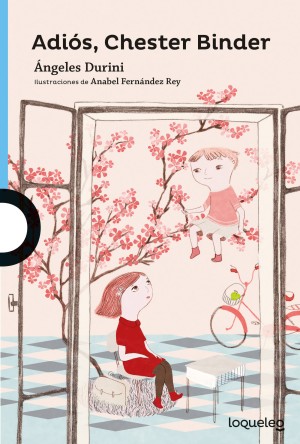Huellas en el viento
Sobre este libro:
Alicia Barberis nos invita a recorrer la conmovedora historia de Lucía, una joven de origen mocoví que debe trabajar en la carnicería del Toro, el siniestro marido de su tía, en lugar de seguir estudiando como era su sueño. Según la cosmovisión mocoví, Nayic Moqoit, o Vía Láctea, señala un viaje: se parte de lo conocido para atravesar sitios extraños y peligrosos, y así sanar algo propio o de otros. Quien lo hace tiene poderes para hacer que los tiempos se unan y, para guiarse, podrá seguir las antiguas huellas que quedaron en el cielo. Ese será el desafío que tendrá la protagonista en esta novela de iniciación: realizar una travesía en busca de su identidad, e intentar, casi sin proponérselo, sanar y develar antiguas heridas. El descubrimiento del amor, el valor de la amistad, y de los propios orígenes, emergen como temas centrales del viaje que esta joven emprende. Huellas en el cielo se suma a una búsqueda que Alicia Barberis ya había materializado en novelas como Pozo ciego y Monte de silencios. Las tres comparten una geografía y buscan darle voz a los seres oprimidos que habitan en ella. En esta ocasión, a los descendientes de pueblos originarios, en una obra escrita con una voz poética, poderosa y cautivante.
Un fragmento:
Ya son pasadas las diez, cuando Lucía ve a su padre bajar del furgoncito: lleva media res cargada sobre la espalda y camina encorvado por el peso del animal. El trapo que cubre sus hombros tiene goterones oscuros y su cara refleja el mismo agobio de todas las mañanas. Le llama la atención que en lugar de las botas blancas que siempre usa, tenga puestas unas alpargatas embarradas. —¿Qué mierda te pasó? —lo increpa el Toro y, aunque baje la voz, ella alcanza a escucharlo— ¿Estás seguro de que no te vieron, indio boludo? Su padre clava la vista en la punta de sus alpargatas y no responde. Lucía odia que sea tan sumiso. Alejandro Ojeda, el Toro, es el marido de su tía; un tipo duro, desalmado. Sus amigos, o tal vez sus enemigos, lo bautizaron así. Es imposible no asociar ese apodo a su cuello ancho, a la furia de sus ojos y a los pelos renegridos que le caen sobre la frente y parecen untados en aceite. El Toro saca una fuente grande con carne picada que está desde hace días en la heladera. Le echa lavandina y le ordena: —Mezclala bien hasta que se ponga rosadita y deje de oler así. Ella hunde las manos en ese amasijo: huele horrible, a grasa rancia, a sangre en mal estado. Aprieta los puños y un líquido viscoso se escurre por entre medio de sus dedos. Las uñas se le van poniendo oscuras y se le revuelve el estómago. El padre de Lucía empezó a trabajar con el Toro cuando el Salado desbordó y lo perdieron todo: hasta las fotos de familia. Fue la peor inundación de Santa Fe. En ese entonces vivían en Recreo y no tuvieron muchas opciones. Hacinarse en un refugio hasta que el agua bajara o vivir de prestado en el fondo de la casa de sus tíos. La oferta incluía trabajo y les pareció mejor. El Toro está nervioso. Lucía lo percibe pero no abre la boca. Seguro que es por el retraso que tuvo su padre. Los oye cuchichear y trata de pescar una palabra mientras intenta no salpicar su chaqueta. Las manchas de sangre son difíciles de quitar. Revuelve y aplasta con asco mientras va rumiando su bronca. Cada día el Toro les exige más y, si algo faltaba para terminar de odiarlo, fue la decisión que tomó cuando el país empezó a resquebrajarse: cobrarles alquiler por el galponcito que ocupan. Eso la obligó a sumarse al trabajo en lugar de seguir estudiando. De todos modos, algo bueno todavía le queda: Maia la convenció para hacer un taller de cine. A ella las películas la vuelven loca. Atesora aquellas tardes en que las chicas de Cinema LaCalor organizaban proyecciones en el barrio sin cobrar entrada; hacía poco que había llegado a la ciudad y no se perdió ninguna. La carne se va transformando en una pasta nauseabunda que huele peor que antes. Para distraerse se pone a pensar en la consigna que les dio Ramiro, uno de los profes: elegir un tema para el guión del documental que harán a fin de año y escribir una escena. Ya vieron más películas de las que había soñado ver en toda su vida. Eso me encanta, dice a cada rato. Lo que te encanta es el profe, la fastidia Maia. Ella se ríe y no dice nada. —Apurá con eso que te espera la ablandadora —la interrumpe el Toro. Lucía lleva la fuente a la heladera y se enfrenta a la pila de brazuelo recién cortado que él acaba de poner sobre la mesa. Su padre está desguazando la res que trajo sin abrir la boca. —Dale con fuerza que está llena de nervios, ¿eh? En lugar de contestarle toma un bife gordo y lo mete bajo los pinchos de acero. Imagina que es la mano de él y baja la palanca con un golpe seco. El Toro enciende la radio y la voz del locutor la aturde. Empieza una cumbia y él se pone a bailotear mientras prepara mate. Ella lo mira con desprecio. Ese lugar la ahoga, con sus azulejos grasientos, las paredes pintadas de verde turbio y ese olor repulsivo y eterno que le provoca náuseas. Desde el cielorraso, entre millones de cagadas de moscas, cuelga un ventilador de techo oxidado que parece apuntar directo a su cabeza. Lucía va echando los bifes en la fuente en que batió los huevos y su mente sigue. A ver si me sorprenden, dijo Ramiro y la miró con esos ojos que tiene. O tal vez solo a ella le pareció que la miraba. Maia a veces la pincha, diciéndole que él es un denso pero ella lo defiende: es el único que les enseña a pensar. Echa la medida de provenzal en el pan rallado y le resuena la voz de Thiago: Hay que hacer algo comprometido si quieren que conmueva. —¿Vas a aterrizar o necesitás ayuda? —la amenaza el Toro— Te dije que las pasés dos veces para que pesen más. ¡A ver si cuidás el laburo, nena! Lucía respira hondo y vuelve a empanar la carne, mientras mira de reojo la panza del Toro que sobresale bajo el delantal. Ojalá le explote, piensa. —Tenés que ordenar la mercadería, también —le dice, dando un golpe sobre las cajas. Lucía alza los ojos y él, inesperadamente, le ofrece un mate. Va a decir que no, pero cambia de idea. Se limpia las manos y se acerca a buscarlo. Entra una clienta y el Toro la saluda con amabilidad exagerada. Su padre está poniendo unos diarios en el piso, debajo de la res que cuelga del gancho. Lucía se queda mirando las gotas rojas y espesas que se desprenden lentamente, y van dejando manchones oscuros sobre las letras. Hace sonar la bombilla y deja el mate sobre el mostrador. Guarda las milanesas y acerca la escalera para limpiar los estantes. Acomoda botellas, latas, envases, mientras intenta mantener el equilibrio sobre los peldaños enclenques. Cuando la clienta se va, sin querer roza el travesaño y Lucía se tambalea. Le duele la espalda y le pesan los brazos, pero sigue ordenando hasta que no queda nada. Apenas las agujas del reloj marcan las doce, se quita la chaqueta y el gorro. Aunque tenga que volver a la siesta a baldear las veredas, siente que por ese día lo peor ya pasó.