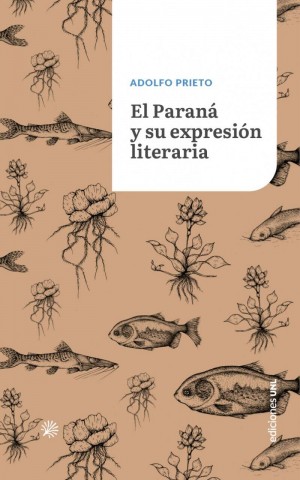La buena estrella, Relatos tejidos en viaje por América
Sobre este libro:
En un cuaderno pequeño, Josefina dibuja las historias, sueños y colores que recoge en un viaje onírico, en los bordes entre la crónica y la ficción. Escribe en buses de corta y larga distancia, en cuartos ocasionales y caseríos lejanos, en playas ventosas, en sierras escarpadas o ríos bravos. Transcribe lo que ve, siente y le cuentan. Las historias se convierten en recetas de cocina y relatos del cotidiano y la resistencia de los pueblos; en una brújula para no extraviar el amor por la tierra y su vida sencilla. Como en un mapa hecho de baraja para mezclar y dar de nuevo, en La buena estrella la geografía americana se desprende de sus postales para el turista y arma un croquis sin fronteras. Dice Josefina que atraemos lo que vibramos, es intención de estas crónicas narrar el afecto, el apego, la solidaridad, la obstinación, la firmeza, en fin, del buen vivir que late en lo profundo de Abya Yala.
Fragmento:
Transacciones de gente
Cae el sol en la frontera. Varias personas se enteran que “les falta un sello” en su pasaporte y que la solución es pagar una multa de entre 200 y 300 bolivianos. El arte de estafar distraídos. Afuera, dos hombres están sentados estratégicamente frente a las colas de migraciones con un cartel: ofrecen cambio a muy mal precio y son la única opción en la mitad del camino entre Copacabana y Puno. Si discutís con la policía nada sale más barato. A la vera de la nada, tienen demasiado poder, lo saben, lo aprovechan, lo gozan. La escena se repite del lado peruano. Somos un número en el límite entre dos naciones. Las fronteras entre los Estados, particular forma de encierro moderno, son el gran negocio de quienes las manejan; pienso mientras la fila avanza lenta.
Después de un mes de ensayos discontinuos, con Flor salimos a cantar. Las pruebas serán con una copla y un candombe. Desde el balcón observamos las calles de Cuzco. A partir de ahora serán nuestro escenario.
–¿Estás nerviosa?
–Sí che, la verdad que sí.
–Sos una diosa con ese djembe. Vamos a disfrutarlo y ya. Sin otra aspiración. Hagamos algo antes de salir, cortame el pelo mientras tarareamos, tengo algo de maquillaje, esto es como subir al cuadrilátero, pero sin guantes de box. –Flor ríe mientras busca las tijeras en su mochila.
–¿Cortarte el pelo va a ser la cábala?
–¡Más vale que no! No podemos hacer esto cada vez que cantemos.
Habrá que buscar otras.
Llegamos hasta la plaza de nuestro barrio. Desde una esquina oímos el agua cayendo de una fuente central. Mi amiga hace un paneo del potencial público. Una familia sentada en un banco, dos chicos pasean perros y un grupo de señores charlan en semicírculo, con sus abrigos hasta el cuello. Me llevo las palmas de las manos a la boca y echo aire para calentarlas, luego me froto en las calzas térmicas, Flor prueba la percusión y comienzo a cantarle bajito a ella, mirándola a los ojos.
Somos nosotras dos, disfrutando la primera canción. El primer agudo llama la atención de alguien y entonces Flor gira y golpea enérgica el djembe. Comenzamos a cantar dando vueltas alrededor de la plaza pequeña, acercándonos a la gente que ofrece monedas, aplausos, sonrisas.
Después de la segunda ronda, Flor respira expandiendo el pecho, dice tener calor en las manos, que “hay que seguir tocando”. A lo lejos vemos un comedor. Entramos con un candombe. “Lo importante es sonreír, entregarle algo a la gente”, me dijeron alguna vez. La señora de la cocina deja sus ollas, atraviesa la delgada cortina de tela que separa aquel espacio de las mesas y se acerca. Me gusta ver sonreír a Flor mientras toca, me gusta la conexión que generamos al mirarnos, es como una capa protectora.
La cena que nos pagamos con esas canciones tiene un sabor nuevo.
Todavía recuerdo el mantel de hule a cuadros blancos y verdes, la son risa del señor que nos oyó desde una mesa y que colaboró con nuestra gorra, la sopa caliente y la porción extra de plátanos con queso que nos invitaron desde la cocina.
Salimos a dar vueltas por la zona nocturna de Cusco. En una esquina, sobre una de las tantas calles cortadas (característica de esta ciudad de arquitectura colonial), resuenan como masas amorfas los altoparlantes de cinco locales en simultáneo. Fumamos sobre un empedrado pequeño, recostadas sobre las piedras de una fachada, mientras vemos pasar disfrazados a promotores de discotecas, que prometen la mejor noche de nuestras vidas con vales 2 x 1. Disfrutamos lo que queda del fernet con limón en el termo y huimos.
Continuamos calles abajo. En un bar pequeño, un grupo de músicos toca salsa. Tucumán, Lima y Buenos Aires bailamos a ritmo caleño.
De regreso al hostal, atravesamos caminos angostos de lucecitas mareadas y gruesos listones de madera que sostienen un frente en demolición. Algo de nuestra forma de hablar se van mezclando con otras del continente y entonces recuerdo lo que Flor suele decir: “América Latina es un solo puño”. Mientras avanzamos por la columna vertebral de Sudamérica, lo que somos se va transformando. Son fracciones de geografías, modismos y encuentros, adhiriéndose a nuestra piel.