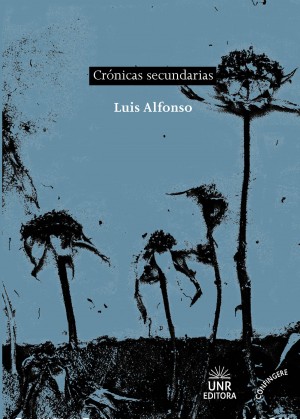Varia imaginación
Sobre este libro:
Una niña y un enfermero en una misma habitación; una visita al viejo hotel de Mar del Sur; la presencia muda de una guerra; la incorporación de una palabra nueva en una lengua ajena pero a la vez cercana; un secreto compartido entre hermanas: retazos de escenas y de recuerdos que se dan cita en estos textos y que van armando una historia posible. Sylvia Molloy compone un libro inolvidable, considerado ya por muchos un clásico de la literatura argentina, en el que reconstruye el derrotero de una vida, nunca total y definitiva, sino más bien amorosamente hilvanada.
Fragmento:
Saber de madre El francés ocupa en mi vida un lugar complejo, está cargado de pasiones. De chica quise aprenderlo porque a mi madre le había sido negado. Hija de franceses, sus padres cambiaron de lengua al tercer hijo. Mi madre era la octava. En lugar de hablar francés con la familia, mis abuelos pasaron al español, hablando francés solo entre ellos. Yo quise recuperar esa lengua materna, para que mi madre, al igual que mi padre, tuviera dos lenguas. Ser monolingüe parecía pobreza. El francés cobró nuevo ímpetu en mi vida cuando empecé a estudiar literatura francesa. Me deslumbró una profesora, apenas diez años mayor que yo. Era infeliz en su matrimonio, o por lo menos así decían. Adapté mis gustos literarios a los suyos: Racine era mejor que Corneille, Proust más interesante que Gide. Adquirir esta última preferencia fue difícil, como más tarde fue arduo pasar, también a causa de una mujer, de preferir perros a preferir gatos, pero el amor lo puede todo. Fue difícil porque secretamente me reconocía más en Gide: en su protestantismo, en sus interminables debates morales acerca de una sexualidad que yo adivinaba ser la mía aunque no estaba del todo segura, en la eficacia de ciertas frases suyas aprendidas de memoria, a modo de talismán, que aún, con mayor o menor exactitud, recuerdo: “Chacun doit suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant”. Proust no apelaba a mis preocupaciones éticas de adolescente de la misma manera. Mi profesora de francés quería practicar inglés, me sugirió que intercambiáramos lecciones. Yo iba a su casa dos tardes por semana, cuando estaba sola. Sus hijos, todavía pequeños, estaban en la escuela. Hacíamos resúmenes de libros que habíamos leído, conversábamos, ella necesitaba perfeccionar su ortografía y me pedía dictados. Recuerdo una vez que abrí al azar el libro que ella estaba leyendo y empecé a dictar un párrafo cualquiera, sin fijarme demasiado en el contenido. Solo recuerdo que al llegar a una frase que decía que el protagonista “gave a low, sexual laugh”, o algo por el estilo, me turbé, pero logré seguir adelante. Tenía miedo de que se diera cuenta de algo, que pensara que había elegido el pasaje a propósito. Siempre pensé que ese libro era Tono-Bungay de H. G. Wells, no sé bien porqué. Hasta el día de hoy no he localizado aquella frase. Llegó el día en que mi profesora anunció que se marchaba de la Argentina. Su marido, empleado consular, había sido trasladado a Istambul. Dimos nuestra última clase de conversación, luego llegó el marido, me ofreció algo de tomar, y se me fue la bebida a la cabeza. En el momento de despedirme, no supe qué decir, torpemente estreché manos, formalmente y en silencio. Esa noche dormí mal, lloré. Me sorprendió mi madre, a quien solo le dije que estaba triste porque no me había despedido como correspondía de Madame X. Al día siguiente mi madre apareció con un par de juguetes. Son para los chicos, me dijo, lleváselos, decile que ayer te olvidaste. Así podés darle a Madame X el beso que no le diste. Varia imaginación Muerto mi padre, mi madre se replegó más y más en un mundo suyo, hecho de recuerdos y, sobre todo, de conjeturas, invariablemente catastróficas. Poco sabía de mi vida, solo la mísera porción que yo, mezquinamente, le cedía para atajar sus preguntas. Ella suplía lo no contado con la imaginación; y se preocupaba. El dinero, o mi suelta relación con él, tan distinta de la suya. Mis amigos. Sonaba el teléfono y atendía: es para vos. Es hombre o mujer, preguntaba yo, para ubicar al hablante. No sé, contestaba molesta, qué amistades raras tenés, hija. Un día me dijo de repente: Tengo una preocupación y te quiero hablar, decime, ¿vos tenés un hijo en París? La pregunta me tomó de sorpresa y a la vez me alivió: me eché a reír. Vas tan a menudo, no sé qué pensar, contestó, algo ofendida, y me arrepentí de haberme reído. Entonces tenés a alguien, insistió. Dije que sí, y a mi vez inventé, un amante, sí, cómo se llama, Julian, es nombre raro para un francés, no te creas, hay una iglesia en París, y también un escritor, y también un vino Juliénas. Dije todo esto para acallar sospechas, para no decirle que sí, no era un nombre frecuente, y que, además, era el nombre que usaba Vita Sackville-West en sus correrías por París con Violet Trefusis. Yo siempre tan literaria: acababa de leer aquellas cartas. Mi madre me preguntaba muy de vez en cuando por este amante imaginario. Creo que reconocía el artificio pero, al mismo tiempo, necesitaba creer en él. A los dos o tres años, en otra visita a Buenos Aires, decidí acabar con el engaño y le dije que Julian era, en realidad, una mujer. Quiso saber el nombre, se lo dije. ¿Es judía? preguntó; no me creyó cuando le dije que no. Quiso saber también si alguna vez había estado casada, no sé bien por qué. Divorciada, le dije, y entonces dijo, con tono de desaprobación, me la imagino con pelo rubio: teñido, agregó después de una pausa. A la hora mi madre quiso salir a caminar y me pidió que la acompañara. Andaba muy insegura, necesitaba apoyo. Cruzamos la plaza de Olivos, calurosa y polvorienta, y me dijo quiero entrar a la iglesia. Mi madre no era religiosa. Se sentó en un banco, acaso rezó, mientras yo caminaba por una de las naves laterales, mirando sin demasiada atención el interior de esta iglesia carente de toda gracia. Eso hicimos, mi madre y yo. Al salir me dijo: Yo no sé mucho de esos amores. Le propuse almorzar afuera y aceptó. Comió con insólito apetito. No era verdad que no sabía, claro está. Veinte años antes, cuando el Charles Tellier estaba por partir rumbo a Le Havre llevándome a estudiar a Francia, al sonar la campana que llamaba a las visitas a bajar a tierra, me llevó a un lado y me dijo: En Europa hay mujeres mayores que buscan secretarias jóvenes pero en realidad lo que buscan es otra cosa. Sin más aclaración me besó y se fue, dejándome desconcertada. Le recordé el incidente mientras almorzábamos. De veras, dijo sorprendida, no me acuerdo para nada.