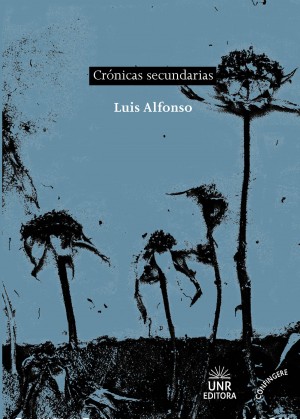Una música
Sobre este libro:
Hernán Ronsino, una de las voces más potentes de la literatura argentina contemporánea, construye una novela atrapante que indaga el vínculo padre-hijo, en los secretos familiares y también en la posibilidad de encontrar una grieta que permita no repetir la misma historia, una suerte de fuga. En el año 2011, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Ronsino fue elegido como uno de los 25 nuevos autores destacados de América Latina. En 2020, Hernán Ronsino recibió el Premio Anna Seghrs que se entrega cada año en Berlín a un autor latinoamericano. Sus libros fueron traducidos a ocho idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el turco y el griego.
Fragmento:
Cuando Navia dice, finalmente, que mi padre se murió, yo estoy por subir al escenario a tocar. No sé por qué en momentos trascendentes me quedo pensando siempre en cosas triviales: el mundo se me abre en una infinidad de puntos y no dejo de alumbrar las tramas menores, los sonidos ocultos. Por ejemplo: entre bambalinas, con el cuerpo invadido por una calma liviana y mientras percibo con la punta de la lengua que una muela se tambalea suavemente pienso que esta ciudad tiene un río que la parte al medio; una catedral gótica; una estatua de León Tolstói con un brazo más largo que el otro; y un nombre imposible de recordar. Es una ciudad de Europa del Este. La voz de Navia insiste que acaba de ocurrir. Si querés, Juan, suspendemos, dice, suspendemos todo. Y me da un apretón exagerado en el hombro; un apretón que perdura retardado, que me hace sentir intensamente una parte de mi cuerpo. Pero prefiero seguir aunque esté lejos o, mejor, porque estoy lejos. Sentarme frente al piano y tocar pensando en la figura de Tolstói junto al río manso. Oír el movimiento inquieto, vivo, de las cuarenta personas en la sala. Prefiero seguir. Correr con los dedos para que las teclas sean el punto justo del dolor, el punto de descarga. Y mientras toco, la palabra fuga y esa escena que mi padre contaba una y otra vez –Bill Turner perdido durante meses en el campo– aparecen como un puerto posible, como una luz suspendida en la oscuridad.
Después de esa noche quedan tres conciertos programados en ciudades muy distantes. Navia consigue cancelar dos y adelantar la fecha de mi vuelo para la tarde siguiente al último recital en una ciudad a orillas del mar del Norte. Ostende. En verdad cuando me entero de que la ciudad se llama así, del mismo modo que el balneario en la costa argentina, le digo a Navia que de ninguna manera lo suspenda, que ese tiene que ser el final de la gira. Navia duda porque es la ciudad más fácil de cancelar y la más costosa para ir. Además casi no se han vendido entradas. Yo insisto. Puede que suene a capricho pero va a ser el último, le digo. Hay algo de pena en mi voz y Navia, que siempre lo discute todo, se muerde la boca y trata de ser considerado conmigo. Creo que, en el fondo, Navia no entiende por qué quiero seguir en lugar de llegar a tiempo al velorio de mi padre. Llueve en Ostende. Los carteles dicen: Öostende. Una ciudad pequeña, casi desierta en otoño, que se despliega en forma de abanico contra la bahía. Todas las calles verticales descienden al mar. O parten del mar. Y las otras, las horizontales, muestran una sucesión interminable de hoteles, restaurantes, peluquerías. Es llamativa la cantidad de peluquerías y la ausencia de árboles. Navia decidió reservar solamente una habitación para los dos sobre la calle comercial. Está inquieto por no haber suspendido el concierto. La lluvia barre cualquier expectativa de caminata. Pero con Navia molesto en la habitación no hay espacio para otra cosa que salir. Le miento. Digo que bajo a fumar. En la puerta del hotel, la lluvia parece menos intensa. Por eso, tomando un paraguas en la recepción, decido perderme en la ciudad. Y perderme por la ciudad significa elegir, inevitablemente, alguna de las calles verticales. Lo primero que percibo es la fuerza del aire, su consistencia de agua. Bajo por una calle empedrada. Se oyen los quejidos de algunas gaviotas. Y no tardo mucho en darme cuenta de la inutilidad de llevar paraguas. El viento se arremolina y me lo quita. Le destripa la estructura de alambres que sostiene la tela. Lo arrastra hasta dejarlo atrapado entre las ruedas de un auto. Finalmente, me entrego y sigo. Porque no hay otra cosa que pueda hacer. Hundo las manos en los bolsillos del abrigo y empiezo a descubrir, entre la bruma, la figura de ese mar extraño. Voy percibiendo sus relieves, sus matices: el gris contra un fondo desdibujado y neblinoso. Si tuviera, por ejemplo, que hacerlo sonar lo tocaría así: gris contra un fondo desdibujado y neblinoso. Es el mar del Norte.
La chica aparece entre las casitas que están desplegadas sobre la arena, montadas en cuatro pilotes de cemento. Los turistas las usan en verano. Hay un espacio amplio debajo de las casitas. El mar avanza en las noches, seguro, por ese espacio barriendo la arena y retirándose, después, con una falsa delicadeza. Porque siempre el mar deja su costra. Su olor impregnante. La chica tiene un pulóver de lana grueso y las piernas desnudas. Tendrá veinte años. Toca una trompeta pequeña apuntando al mar. Suena despareja pero va componiendo una arquitectura; termina, en definitiva, hilvanando un dibujo en el aire. No le importan ni la lluvia ni el viento. El rugido del mar se mezcla, otra vez, con las bandadas de gaviotas. Las gaviotas, pienso, traen la idea de remanso; cuando se oye una gaviota se percibe una calma o un fin irremediable. O los restos del naufragio. Bill Turner, decía mi padre, construyó, sin que lo recuerde, una casa en medio del campo con restos de madera, ahí vivió durante ocho meses. La casa era una choza endeble que apenas resistía el embate de alguna tormenta. Hasta tuvo un perro. Es el vínculo primordial en ese estado de naturaleza. Pero ¿qué fuerza lo guiaba, lo hacía moverse en un cuerpo que, en apariencia, no registraba las huellas de semejante exilio? Somos lo desconocido, decía siempre mi padre antes de ponerse a escuchar su disco favorito, bajo la ventana que daba a la calle. Esa luz opaca que entraba del patio se parece a este sol gris, un círculo perfecto, descendiendo, allá, en el fondo del mar. La silueta de los buques mercantes asoma ahora cuando la niebla se disipa. Es un relieve de engranajes dibujado en el horizonte.